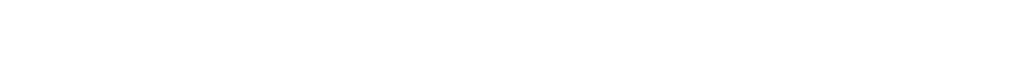La guerra supone destrucción, dolor, angustia, miedo, rabia, indignación y un largo etcétera de adjetivos que se relacionan con el sufrimiento. Aun así, también quedan recovecos para la esperanza. Una ilusión que respiran los habitantes de Tsyrkuny, un pueblo a tan solo 16 kilómetros de Kharkiv, gracias a la ayuda humanitaria que reciben de organizaciones como la ONU, Cruz Roja y entidades gubernamentales de la Unión Europea. Esta última ha instalado un campamento con algunas carpas para abastecer a los ciudadanos de comida, ropa o medicamentos. Allí también se ofrece ayuda psicológica y otros servicios, porque en la guerra no solo se necesitan recursos armamentísticos.
De hecho, los soldados que se encuentran en el frente son quienes reciben toda la atención, pero todos los ucranianos luchan. El llamado esfuerzo de la guerra los reúne, principalmente a las mujeres, en distintas actividades para ayudar a reconstruir el país o a permitir que tenga un futuro después del conflicto. El trabajo que realizan puede ir desde cocinar la comida para todos o recoger metralla para limpiar el suelo y que el pueblo pueda ser habitable.
Entre todo el grupo, de unas treinta personas que se encuentran en las carpas, se pasea una bicicleta morada pedaleada por Artur, un niño de ocho años de la zona. Aunque parezca que solo intenta divertirse encima de su vehículo, cada día agrupa todo el material bélico que encuentra en el suelo para ayudar a los mayores. Entre todo lo que lleva hay piezas de proyectiles, minas desactivadas o metralla. Dando vueltas encima de una de las únicas piezas que le atan a su infancia, se llena manos y bolsillos para llevarlos hasta las esperanzadoras carpas de Tsyrkuny. La limpieza del pueblo no es el único motivo por el que reúnen todo lo que encuentran. Se espera que algunos de los residuos armamentísticos que se apilan unos encima de otros se conviertan en un museo para recordar lo que un día sucedió allí. Otra vez, esperanza.
Por otro lado, su cercanía con Kharkiv provocó que los pueblerinos tuvieran que esconderse en sus casas y escuchar como sus calles se convertían en un campo de batalla después que Rusia asediara durante meses la capital de la zona. La ofensiva sobre la segunda ciudad más poblada del país convirtió sus aldeas cercanas en pueblos fantasmas por donde solo caminaban soldados.
Como sus vecinos, Artur, se escondió durante 74 días en el sótano de su casa junto a su abuela. Sus padres fallecieron por culpa de la guerra y tuvo que asumir una responsabilidad prematura. Durante más de dos meses permaneció bajo tierra para poder mantener la esperanza. Fue a lo largo de esos días cuando la aldea se transformó en el cementerio de armamento que trata de limpiar.
Actualmente, las calles por las que pasea encima de su bicicleta están vacías y transmiten una sensación de soledad. No se percibe la vida, aunque hay muchos que luchan por recuperar la suya. Aunque él ya no está a tiempo de recuperar su niñez, mantiene un rostro alegre y mucha vitalidad que emplea en su nueva tarea diaria. Su nueva normalidad, que vive desde que inició la invasión, se aleja de todo aquello que debería ser para un niño de su edad. Artur se ata a su infancia encima del sillín de su bicicleta morada, pero se aleja sin quererlo. La manera en que saluda al resto no es la de un niño, sino la de un hombre. No saluda a lo lejos, él estrecha su mano con la del prójimo con fuerza y firmeza, como lo haría un soldado raso en saludar a su oficial.
Sus ruedas viajan por avenidas llenas de casas convertidas en escombros y reducidas a recuerdos. Muchos de los vecinos del huérfano han perdido su hogar y se alojan en las carpas de ayuda humanitaria donde hay camas para aquellos que durmieron por última vez hace mucho tiempo. De hecho, cada vez quedan menos vecinos en el pueblo, ya que, sobre todo las familias con niños, huyeron del territorio. Motivo por el que Artur pasea solo y carga con el peso de mantener la inocencia de Tsyrkuny. Ya no tiene con quien poder jugar y aquellos lugares que un día fueron el hogar de la ilusión, hoy se destinan a la guerra. Por ejemplo, la pista de baloncesto se ha convertido en el espacio que alberga unos 300 ataúdes. Allí donde el pequeño de ocho años debería ver jugar a sus vecinos mayores, ahora encuentra un ambiente siniestro que observa con tranquilidad y normalidad. Porque Artur ha normalizado todo aquello que ve, ya sea por inocencia o por costumbre, no se estremece su rostro al ver dicha desgracia.
Esta exposición a la crudeza incrementa las posibilidades de tener secuelas o traumas psicológicos por parte de los niños que se encuentran en esa situación. Por ese motivo, en las carpas están preparados para atender a infantes con dicho problema. Aunque no son los únicos a los que les pasa factura. Muchos soldados o ciudadanos son víctimas de la huella que deja la guerra a su paso. Es muy común que muchos de ellos no dejen de escuchar estruendos de detonación en su cabeza o recuerden sin parar imágenes que se les quedaron marcadas y que los rompieron por dentro. Por ello la guerra no acaba cuando dejan de sonar explosiones o disparos.
Entre los agujeros que dibujan los radios de la bici, se corta el viento que no entorpece el cabello de Artur, ya que un gorro lo mantiene impasible. Sin hablar se va moviendo de un lado al otro en busca de más material. En su camino se entrecruza el edificio donde almacenan todo aquello que se reparte en las carpas. Sin plásticos blancos que recubran sus paredes, la fachada del lugar muestra los efectos de la metralla. Una vez en el interior se entrevé un agujero en el techo causado por un misil Hurricane ruso. Proyectil que aún se encuentra en el lugar después de resquebrajar el suelo de madera, manteniéndose en pie en el centro de la sala aún sin detonar. Las huellas que deja la guerra se perciben por todos los rincones de Tsyrkuny.
Las carreteras también son testigo, y se hallan en soledad por la poca afluencia de vehículos que hay. Eso sí, la bicicleta de Artur se agarra al asfalto y al barro como si tuviera que compartir el espacio. No es que no haya coches, sino que la mayoría o están destruidos o se han destinado a la guerra. Entre los escombros de los automóviles aparece la Z asociada a la simbología rusa durante la invasión, ya que no solo dejaron metralla a su paso. De la misma manera en que muchos coches permitieron a los habitantes de la zona dejar la guerra a su paso, aunque no fuere la suerte de Artur. Por su parte, tiene que adaptarse a la fuerza a su madurez impuesta, aunque se rehúsa a hacerlo gracias a su bicicleta. Ese es el canal que lo mantiene vivo en un lugar donde se respira esperanza y a la vez tristeza. Será el día en que abandone su bicicleta junto a aquellos coches destruidos, cuándo se abrazará a la vida adulta de la que huye sin saberlo, pero a la que la guerra lo ha destinado.
Artur no es el único niño de la guerra. Los hay armados u otros que se alejan de ella. Los hay inocentes y los hay reconvertidos a pequeños hombres que anhelan su felicidad sin saber que la han perdido. La guerra no es solo cuestión de territorio. Son hombres y mujeres. Padres y madres. Abuelos y Abuelas. Y como en el caso de Artur, niñas y niños.






La guerra supone destrucción, dolor, angustia, miedo, rabia, indignación y un largo etcétera de adjetivos que se relacionan con el sufrimiento. Aun así, también quedan recovecos para la esperanza. Una ilusión que respiran los habitantes de Tsyrkuny, un pueblo a tan solo 16 kilómetros de Kharkiv, gracias a la ayuda humanitaria que reciben de organizaciones como la ONU, Cruz Roja y entidades gubernamentales de la Unión Europea. Esta última ha instalado un campamento con algunas carpas para abastecer a los ciudadanos de comida, ropa o medicamentos. Allí también se ofrece ayuda psicológica y otros servicios, porque en la guerra no solo se necesitan recursos armamentísticos.
De hecho, los soldados que se encuentran en el frente son quienes reciben toda la atención, pero todos los ucranianos luchan. El llamado esfuerzo de la guerra los reúne, principalmente a las mujeres, en distintas actividades para ayudar a reconstruir el país o a permitir que tenga un futuro después del conflicto. El trabajo que realizan puede ir desde cocinar la comida para todos o recoger metralla para limpiar el suelo y que el pueblo pueda ser habitable.
Entre todo el grupo, de unas treinta personas que se encuentran en las carpas, se pasea una bicicleta morada pedaleada por Artur, un niño de ocho años de la zona. Aunque parezca que solo intenta divertirse encima de su vehículo, cada día agrupa todo el material bélico que encuentra en el suelo para ayudar a los mayores. Entre todo lo que lleva hay piezas de proyectiles, minas desactivadas o metralla. Dando vueltas encima de una de las únicas piezas que le atan a su infancia, se llena manos y bolsillos para llevarlos hasta las esperanzadoras carpas de Tsyrkuny. La limpieza del pueblo no es el único motivo por el que reúnen todo lo que encuentran. Se espera que algunos de los residuos armamentísticos que se apilan unos encima de otros se conviertan en un museo para recordar lo que un día sucedió allí. Otra vez, esperanza.
Por otro lado, su cercanía con Kharkiv provocó que los pueblerinos tuvieran que esconderse en sus casas y escuchar como sus calles se convertían en un campo de batalla después que Rusia asediara durante meses la capital de la zona. La ofensiva sobre la segunda ciudad más poblada del país convirtió sus aldeas cercanas en pueblos fantasmas por donde solo caminaban soldados.
Como sus vecinos, Artur, se escondió durante 74 días en el sótano de su casa junto a su abuela. Sus padres fallecieron por culpa de la guerra y tuvo que asumir una responsabilidad prematura. Durante más de dos meses permaneció bajo tierra para poder mantener la esperanza. Fue a lo largo de esos días cuando la aldea se transformó en el cementerio de armamento que trata de limpiar.
Actualmente, las calles por las que pasea encima de su bicicleta están vacías y transmiten una sensación de soledad. No se percibe la vida, aunque hay muchos que luchan por recuperar la suya. Aunque él ya no está a tiempo de recuperar su niñez, mantiene un rostro alegre y mucha vitalidad que emplea en su nueva tarea diaria. Su nueva normalidad, que vive desde que inició la invasión, se aleja de todo aquello que debería ser para un niño de su edad. Artur se ata a su infancia encima del sillín de su bicicleta morada, pero se aleja sin quererlo. La manera en que saluda al resto no es la de un niño, sino la de un hombre. No saluda a lo lejos, él estrecha su mano con la del prójimo con fuerza y firmeza, como lo haría un soldado raso en saludar a su oficial.
Sus ruedas viajan por avenidas llenas de casas convertidas en escombros y reducidas a recuerdos. Muchos de los vecinos del huérfano han perdido su hogar y se alojan en las carpas de ayuda humanitaria donde hay camas para aquellos que durmieron por última vez hace mucho tiempo. De hecho, cada vez quedan menos vecinos en el pueblo, ya que, sobre todo las familias con niños, huyeron del territorio. Motivo por el que Artur pasea solo y carga con el peso de mantener la inocencia de Tsyrkuny. Ya no tiene con quien poder jugar y aquellos lugares que un día fueron el hogar de la ilusión, hoy se destinan a la guerra. Por ejemplo, la pista de baloncesto se ha convertido en el espacio que alberga unos 300 ataúdes. Allí donde el pequeño de ocho años debería ver jugar a sus vecinos mayores, ahora encuentra un ambiente siniestro que observa con tranquilidad y normalidad. Porque Artur ha normalizado todo aquello que ve, ya sea por inocencia o por costumbre, no se estremece su rostro al ver dicha desgracia.
Esta exposición a la crudeza incrementa las posibilidades de tener secuelas o traumas psicológicos por parte de los niños que se encuentran en esa situación. Por ese motivo, en las carpas están preparados para atender a infantes con dicho problema. Aunque no son los únicos a los que les pasa factura. Muchos soldados o ciudadanos son víctimas de la huella que deja la guerra a su paso. Es muy común que muchos de ellos no dejen de escuchar estruendos de detonación en su cabeza o recuerden sin parar imágenes que se les quedaron marcadas y que los rompieron por dentro. Por ello la guerra no acaba cuando dejan de sonar explosiones o disparos.
Entre los agujeros que dibujan los radios de la bici, se corta el viento que no entorpece el cabello de Artur, ya que un gorro lo mantiene impasible. Sin hablar se va moviendo de un lado al otro en busca de más material. En su camino se entrecruza el edificio donde almacenan todo aquello que se reparte en las carpas. Sin plásticos blancos que recubran sus paredes, la fachada del lugar muestra los efectos de la metralla. Una vez en el interior se entrevé un agujero en el techo causado por un misil Hurricane ruso. Proyectil que aún se encuentra en el lugar después de resquebrajar el suelo de madera, manteniéndose en pie en el centro de la sala aún sin detonar. Las huellas que deja la guerra se perciben por todos los rincones de Tsyrkuny.
Las carreteras también son testigo, y se hallan en soledad por la poca afluencia de vehículos que hay. Eso sí, la bicicleta de Artur se agarra al asfalto y al barro como si tuviera que compartir el espacio. No es que no haya coches, sino que la mayoría o están destruidos o se han destinado a la guerra. Entre los escombros de los automóviles aparece la Z asociada a la simbología rusa durante la invasión, ya que no solo dejaron metralla a su paso. De la misma manera en que muchos coches permitieron a los habitantes de la zona dejar la guerra a su paso, aunque no fuere la suerte de Artur. Por su parte, tiene que adaptarse a la fuerza a su madurez impuesta, aunque se rehúsa a hacerlo gracias a su bicicleta. Ese es el canal que lo mantiene vivo en un lugar donde se respira esperanza y a la vez tristeza. Será el día en que abandone su bicicleta junto a aquellos coches destruidos, cuándo se abrazará a la vida adulta de la que huye sin saberlo, pero a la que la guerra lo ha destinado.
Artur no es el único niño de la guerra. Los hay armados u otros que se alejan de ella. Los hay inocentes y los hay reconvertidos a pequeños hombres que anhelan su felicidad sin saber que la han perdido. La guerra no es solo cuestión de territorio. Son hombres y mujeres. Padres y madres. Abuelos y Abuelas. Y como en el caso de Artur, niñas y niños.